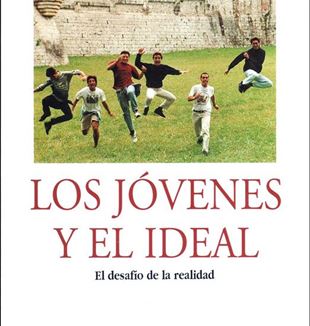
Don Giussani: «¿Qué significa ser jóvenes?»
Un fragmento de “Los jóvenes y el ideal. El desafío de la realidad” (Ed. Encuentro), que en Italia se ha reeditado con prólogo de Julián Carrón de cara al Sínodo de los JóvenesTengo casi sesenta y cuatro años, también yo he tenido vuestra edad y tengo un poco la presunción de haberla conservado. Por eso es justo, tal vez, que haya aceptado mantener esta conversación.
Recuerdo que una vez, en una asamblea de gente ya madura, pregunté: «¿Qué significa ser adultos?». Esperé varios minutos una respuesta que no llegó, y di entonces la mía. Ser adultos significa engendrar, reproducirse. Ciertamente, reproducirse desde el punto de vista biológico pero, sobre todo, desde el punto de vista del significado que tiene vivir.
Y ser joven significa tener confianza en alcanzar una meta. Sin meta uno ya es viejo. De hecho, la vejez está determinada por esto: por no tener ya meta. Uno que tiene quince o veinte años, tal vez inconscientemente, tiende todo él hacia un objetivo, tiene confianza en alcanzar una meta. Esto revela otra característica de los jóvenes: la racionalidad. Son mucho más racionales que los adultos. Un joven quiere razones. Y la meta es la razón por la que uno camina. Por usar una palabra importante, aunque pueda parecer romántica, se trata del ideal. Si uno no lo tiene, está viejo. En el viejo la sangre ya no circula bien, empieza la arteriosclerosis. La sangre ya no es tan veloz y de vez en cuando se forman coágulos. Si uno no tiene meta se forman coágulos, no va ya hacia adelante. También a vosotros se os pueden formar coágulos con la moda, la novia, los discos, el bocata... Los coágulos representan el escepticismo. Pensadlo. El que no tiene meta se dice frente a la realidad: ¿para qué hacer eso?, tómatelo con calma. De igual modo, ante quien siente por dentro el apremio que produce la alegría y vive en plena tensión, frente a quien está vivo, el viejo dice: «Ya verás después, ya aprenderás, verás lo que es la vida». En el viejo no queda nada seguro, está frío. Las venas, la sangre, ya no las tiene calientes como antes. Y al viejo ya no le atrae la vida. Encubre este desinterés por la vida con el escepticismo. ¡Ah, si se pudiese dar de puñetazos a los que introducen en los jóvenes el escepticismo! Sería lo ideal, es la única manera de discutir con los escépticos. No se puede, faltaría más, ¡pero si se pudiera...!
¿Por qué no hay que quedarse nunca tranquilos? ¿Es verdad que usted siempre desea esto a los jóvenes?
Tanto si uno nace en Groenlandia como en Nueva Zelanda, todo el mundo se da cuenta de que es un hombre porque tiene aspecto, rostro de hombre. Pero su madre, además del rostro físico, le da otro rostro que le hace ser hombre, algo interior, lo que la Biblia llama corazón. La palabra corazón sintetiza las exigencias que movilizan al hombre. ¡La exigencia de felicidad! Os confieso que una de las primeras cosas que me persuadieron del cristianismo fue la consideración que tenía por la felicidad. Es dificilísimo encontrar personas que hablen en serio de la felicidad. Lo hace así casi solamente el sentimiento maternal, cuando los niños son pequeños.
La exigencia de felicidad, de justicia, de amor, de estar satisfechos en el sentido tierno y total del término: esto es el corazón. Y el corazón está vivo, no está nunca quieto; cuando alcanza algo no se para, y volvemos otra vez al principio. Nunca nos deja tranquilos. No en el sentido de estar ansiosos, lo que sería una enfermedad. Hay una frase atribuida a Cristo en los Ágrafa, que algún crítico considera auténtica, y que dice: «Vine a ellos, y los encontré a todos borrachos. Ninguno tenía sed». ¡Esta es la tranquilidad que no sirve!
Si quieres a una mujer y te quedas tan tranquilo, presta atención pues la puedes perder: ya no la sigues conquistando, no la entiendes, no la disfrutas. Sin embargo, si la tratas de «tú» y estás vivo, si no te quedas tan tranquilo y sabes que no es una persona cualquiera (nadie es cualquiera), no acabarás nunca de conocerla durante años y años. Así también, ante la sociedad, ante la vida de la gente, ¿cómo es posible quedarse tan tranquilos?
«Os confieso que una de las primeras cosas que me persuadieron del cristianismo fue la consideración que tenía por la felicidad. Es dificilísimo encontrar personas que hablen en serio de la felicidad»
Para un joven es normal tener un ideal, una utopía delante. Después se vuelve maduro y... ¿cómo soporta el cambio?
Empiezo por decirte que ideal y utopía no son lo mismo. Utopía es una palabra que representa, para los intelectuales, lo que para los jóvenes es el sueño. La utopía tiene, además, la desventaja de estar llena de presunción; el sueño tiene por lo menos algo de melancolía, lo que –decía Dostoievski– es mejor que muchas «satisfacciones». Pero, tanto el sueño como la utopía nacen en la cabeza, de la imaginación. En cambio, el ideal es el centro de la realidad. El ideal es lo que satisface el impulso del corazón, algo infinito que se realiza en cada instante. Como un camino que tiene una meta grande y tú, al caminar paso a paso, haces que esté presente ya. Así también cambia el ideal la vida momento a momento. Puede cambiarla a los sesenta años de manera más sugerente que a los veinte, porque el ideal se hace más evidente, más potente.
Me acuerdo cuando estaba en el seminario, terminando el bachillerato, en Venegono. Tenía quince años. Estaba en la capilla y cerca de mí había un cura viejo, chepudo y calvo. Era el padre Botta. Al principio de la Misa, entonces, se decía: «... al Dios que alegra mi juventud». Y este cura, que tenía más de sesenta años, lo dijo con tal vibración que tuve que mirarlo. Lo comprendí después...
La palabra Dios es igual a Ideal. Escribía Gratry, ese gran filósofo francés del siglo XIX, que todo ideal verdadero remite a Dios. El ideal se distingue del sueño en que nace de la naturaleza, nace en el corazón del hombre. Por eso no traiciona. Síguelo, pues no te traicionará. Sueño y utopía te llevan en cambio fuera de la vida.
«Si te digo cómo sucede de verdad, cómo he encontrado yo a Cristo y lo sigo encontrando ahora en la compañía de gente que lo ha reconocido como yo, si te digo esto no te he dicho nada aún, pues tú no vives todavía esa experiencia»
El ideal es, entonces, el misterio de Dios. Pero yo no soy creyente todavía. ¿Cómo saber que he encontrado a Cristo?
Chico, me dejas fuera de juego. Porque si te digo cómo sucede de verdad, cómo he encontrado yo a Cristo y lo sigo encontrando ahora en la compañía de gente que lo ha reconocido como yo, si te digo esto no te he dicho nada aún, pues tú no vives todavía esa experiencia, ¿comprendes? Pero si te digo que para mí Cristo es el ideal, entiendes que hay un nexo entre ese Cristo y yo. Y que este hombre, nacido hace dos mil años, me hace vivir y me exalta, me sostiene, me cambia. Ahora bien, me cambia porque está presente. Como decía Tomás de Aquino, «el ser está allí donde actúa». Si yo he cambiado, quiere decir que está presente.
Pero ¡qué difícil es hablar de esto! Y es porque nadie entiende ya las palabras de los demás, se usan palabras que no se comprenden, se juzgan cosas que no se han experimentado nunca. La cuestión más difícil en el mundo de hoy es la sinceridad, y el peligro más grave para los jóvenes es la doblez. La inmensa mayoría de vosotros ha nacido dentro de una tradición cristiana, y sin embargo la habéis abandonado, la habéis juzgado sin siquiera afrontarla. Habéis sustituido los interrogantes, que en griego se llaman problemas, por la duda. Y esto es desleal. Porque la duda, si no es consecuencia de una búsqueda, es un vil prejuicio. Yo percibo continuamente esta deslealtad a mi alrededor: las palabras no se acogen según su significado. Y esto sucede también a propósito de Dios.
Un ejemplo. Yo enseñaba religión en el liceo Berchet. Un día habían puesto la tarde anterior en el teatro El diablo y el buen Dios de Sartre. Y mis adversarios vinieron a clase armados –pues la clase de religión era siempre una batalla– con el libreto y se pusieron a leer pasajes de Sartre. Leyeron lo que quisieron. Pero después les dije: «¿Ah, sí? Ese es un Dios cretino, que será el Dios de Sartre, pero no es mi Dios. Sería un cretino si creyese en un Dios así».